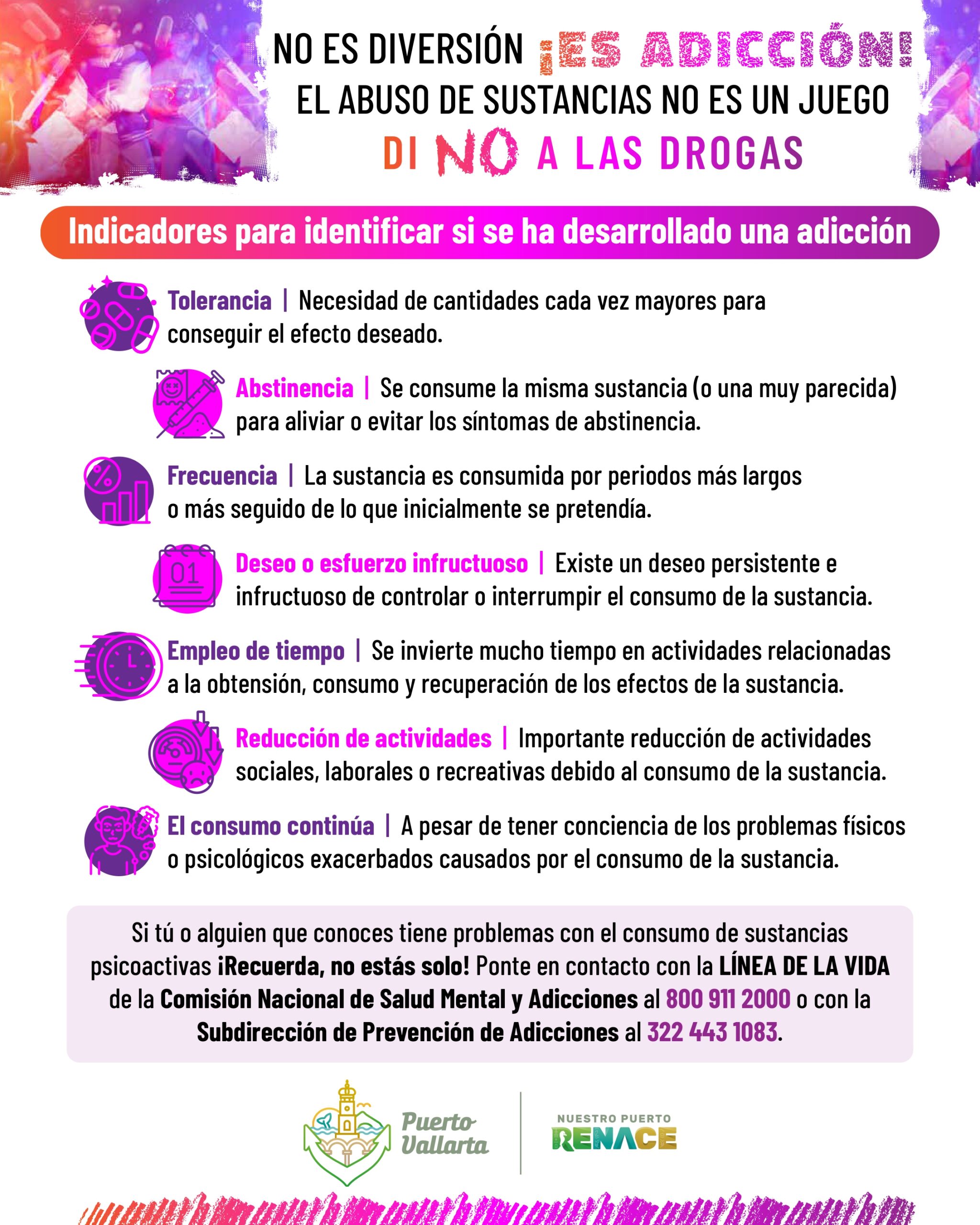Algunos piensan que me casé por malquerencia, despechada. Son juicios errados: fue por amor, por puritito amor, lo puedo jurar en el nombre de Dios, ¡o por el Santo que quieran! El aroma a madera recién talada emanado del cuerpo de aquel hombre penetró hasta mis vísceras, enloqueció mi razón. Me rendí a la voluntad, al gesto arrogante de un ser grotesco y hueco. Pero, ese amor pertenece al olvido.
De mi boda lo que más recuerdo es el aliento ácido de los invitados. El airecillo desabrido que salía de las mal cuidadas bocas abofeteaba mi rostro cuando se acercaban para darme un abrazo y desearme bienestar, suerte, dicha, en fin, “los mejores deseos”, pero lo único que yo quería en ese momento era que me hablaran de ladito –así se dice ¿no?-. Yo no dejaba de sonreír, pues –la mera verdad- trataba de presumir la dentadura postiza recién estrenada ¡no en vano mi padre había gastado tanto dinero en cumplirme el capricho! En fin, yo lucía radiante: orgullosa de mis dientes de oro y de mi marido tullido.
Fui la primogénita de un joven matrimonio venturoso, católico –por supuesto- y respetado dentro de la sociedad de una pequeña ciudad. Ambas familias –la de mi padre y la de mi madre- esperaron mi nacimiento con gozo, no hubo antojo u ocurrencia que no le consintieran a la futura mamá. La llegada de seis hijas más no me impidió ser la favorita, la consentida de todos. Mis padres se hinchaban de orgullo cuando las personas ajenas admiraban a su “pequeña muñeca” de oscuro cabello ondeado, mejillas rosadas y olfato de pastor belga.
La manía por apreciar los olores hasta la exageración, se dio sin querer, sin darme cuenta, o quizá ya la traía desde las entrañas de mi madre y poco a poco fue en aumento, ¡maldita sea, no lo sé! Lo que sí supe desde la infancia es que distinguir el olor de las personas, de las casas, animales, etcétera, me daba un poder, el poder de hacer algo.
Desde niña disfrutaba la fragancia de las flores, del campo; los aromas de la cocina me deleitaban. Después de la lluvia dan ganas de comer la tierra húmeda, creo que lo hice en varias ocasiones. Era divertido adivinar quién había estado en la sala de la casa –o en cualquier parte- solo por el aroma que dejaba impregnado en el lugar. Cada quien tiene su propio aroma, inconfundible, único. En aquel tiempo yo pensaba que siempre teníamos el mismo, ahora sé que no es así, va cambiando. Antes, mi pelo suelto tenía la esencia de las flores, de rosas –sobre todo-; ahora, apesto a sangre.
Bueno, pues, nada es para siempre. Un día él, mi esposo, empezó a oler a pasado, a rancio, a una vida que me recordaba la nulidad de mi existencia, el vacío de mi vientre, los días malogrados. El aroma a madera recién talada se convirtió en un fastidioso aroma a muerte, por eso lo maté. ¡Traté de no hacerlo sufrir, lo juro! Le hundí un cuchillo (el cual, con anterioridad, mandé a afilar lo más posible) en el pescuezo, como lo hacía con las gallinas o los conejos: rápido, sin titubeos ni lástimas. Si les tienes piedad, tardan en morir, ahí andan arrastrándose, sufre y sufre, echando sangre por todos lados ¡yo no quería eso para él! Aunque bien merecido lo tenía el desgraciado por todo el maltrato que me dio. Primero, pataleó con la única pierna que tenía; después, quedó quietecito, con los ojos fijos en mí, como acusándome, amenazándome o retándome ¡no lo sé! Lo que no puedo olvidar es ese olor a tierra humedecida con sangre, ¡lo traigo aquí en la punta de la nariz!
Arrojé el cuerpo al chiquero donde se encuentra el marrano que estamos engordando para la comida con la cual festejaremos el cumpleaños de mi madre. El puerco llevaba un día sin comer. Hasta ahora nadie echa de menos a mi marido. Bueno, sus padres sí, lo buscan por todos lados, pero no lo encontrarán. Quizá los invite al festejo.
A veces lo sueño, pero pasará.
Mi aroma… mi aliento… me desquicia.
A veces lo sueño, pero pasará, olvidaré su mirada como olvidé los ojos acusadores del gato negro al que, en mi infancia, amarré un listón en el cuello para atarlo como a un perro, asustado corrió hacia los árboles del huerto, pero el infeliz se atoró en la rama de un ciruelo y, se ahorcó. Fui a verlo, sin embargo, no pude rescatarlo, ya olía a muerte cuando llegué. Yo no tuve la culpa.
 Observatorio Bahia Noticias Puerto Vallarta
Observatorio Bahia Noticias Puerto Vallarta