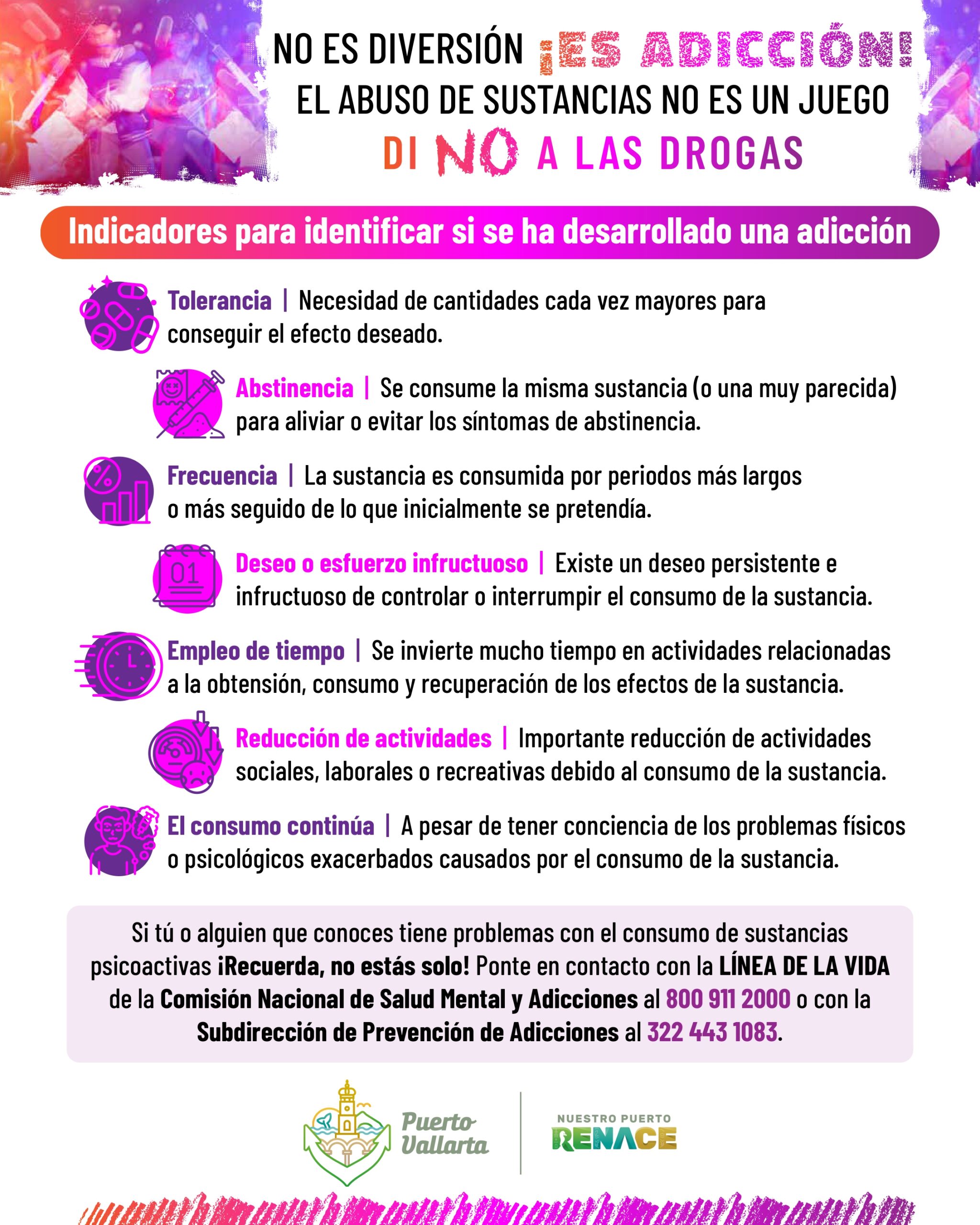Aurea Leticia Reza Patiño
Siempre me ha gustado viajar en el Metro. La máquina retozona que te traslada de un lugar a otro; el juguete de la ciudad a donde se dan perennes oleadas migratorias y las personas se transforman en androides que se agitan frenéticos. El espacio en el cual impera la indiferencia, pues en medio de la multitud, entre los flujos del movimiento, el anonimato prevalece. El encubierto silencio resguarda la intimidad de cada uno de los viajeros, que desencantados y aburridos retornan del trabajo, apretujados en el fastidio.
Se rumora que en el Metro hay personas –conocidas como “metreros”- que peregrinan por todas las líneas de este transporte colectivo con la pretensión de ocasionar una relación súbita con algún desconocido: amistad, “faje rápido” o de plano un encuentro sexual. Dicen que el último vagón es el preferido para estos menesteres, aunque también se murmura que ahora los elegidos son aquellos que quedan cercanos a las escaleras de cada estación. No sé si sea cierto, no puedo testificar nada, solo he visto descarados coqueteos entre homosexuales, y vigorosas caricias entre parejas ya establecidas – al menos eso pareciera-, sin embargo, estoy segura que para los “metreros” (temerarios adictos a las eyaculaciones precoces, aficionados al sexo oral y a las penetraciones efímeras) cada recorrido significa una intrépida aventura, la búsqueda de una odisea subterránea. Lo que es claro es que en el metro todo puede pasar, así sea lo más sorpresivo e inusual.
“Nos vemos mañana en la estación Politécnico a las once, abajo del reloj” fueron las palabras de la persona con la cual me entrevistaría ese día. Abajo del reloj del metro Politécnico ¡sí, qué fácil se dice! Pero para los que vivimos en los pueblos de la montaña representa una gran travesía, un enorme desgaste. Así que dudé un poco en presentarme a la cita. Al final resolví asistir, era un desafío a mi condición de mujer sumisa; además, tal vez ese encuentro sería determinante en mi vida, bordaría un cambio en el lienzo complicado, a manera de tornasol. Asimismo existía el riesgo de que todo saliera mal y ese día quedara como una rasgadura en mis entrañas. ¡No, lo presagié como una oportunidad especial! No obstante, esa noche Morfeo no me acunó en sus brazos.
Al siguiente día salí de mi casa a las 8 am en punto. Los juicios ecuánimes y los sentimientos atolondrados se enmarañaban en mi cabeza. En mis manos y prendido al seno llevaba un libro: Queremos tanto a Gleda de Julio Cortázar. Aún había tiempo para el arrepentimiento… ¡Carajo!
Abordé el microbús que me llevó hasta Xochimilco ¡qué mal transporte y peores conductores! Bajé en el deportivo en donde salen los micros que van a Taxqueña. No me gusta el tren ligero, la mayoría de ocasiones lo evito, solo cuando ya no hay de otra lo utilizo, siempre va lleno, me parece incómodo, en fin, no es de mi agrado. Me senté junto a la ventanilla del lado izquierdo de la primera banca, es mi sitio favorito – también puede ser la segunda banca-, no importa si es la hora cuando el sol abrasa: siempre busco acomodo del lado izquierdo. Después abrí el libro, intenté leer.
“El lunes de la semana elegida se obtuvo una cifra global básica; el martes la cifra fue aproximadamente la misma; el miércoles, sobre un total análogo, se produjo lo inesperado: contra 113.987 personas ingresadas, la cifra de los que habían vuelto a la superficie fue de 113.983. El buen sentido sentenció cuatro errores de cálculo, y los responsables de la operación recorrieron los puestos de control buscando posibles negligencias. El inspector-jefe Montesano (hablo ahora con datos que García Bouza no conocía y que yo me procuré más tarde) llegó incluso a reforzar el personal .El lunes de la semana elegida se obtuvo una cifra global básica; el martes la cifra fue aproximadamente la misma; el miércoles, sobre un total análogo, se produjo lo inesperado: contra 113.987 personas ingresadas, la cifra de los que habían vuelto a la superficie fue de 113.983. El buen sentido sentenció cuatro errores de cálculo, y los responsables de la operación recorrieron los puestos de control buscando posibles negligencias. El lunes de la semana elegida se obtuvo una cifra global básica; el martes la cifra fue aproximadamente la misma; el miércoles, sobre un total análogo, se produjo lo inesperado: contra 113.987 personas ingresadas, la cifra de los que habían vuelto a la superficie fue de 113.983. El buen sentido sentenció cuatro errores de cálculo, y los responsables de la operación recorrieron los puestos de control buscando posibles…”
No pude continuar, la animación del paisaje te distrae –creo que no solo a mí-, sin embargo, esta misma provoca que no se quebrante el roce de la realidad con lo imaginario. Ves lo mismo en cada trayecto pero siempre encuentras motivos diferentes, depende de tu estado de ánimo o de quién te acompañe. El micro me agrada porque con frecuencia puedes entablar una conversación con tu compañero de a lado, intercambias opiniones sobre la situación política actual, de la carestía de la vida, sobre los hijos, te dan algún consejo, etc. Nunca falta tema para charlar un rato, sin comprometerte con nadie. De la misma manera te diviertes escuchando la plática de los demás pues se escucha bastante bien, pareciera como si no les importara que escuches sus secretos. Con frecuencia los operadores ponen música, ¡aunque no a tan alto volumen como los que van a San Pablo Oztotepec! En el camino solo subió un joven vendedor a ofrecer su mercancía, yo compré unas pastillas halls sabor cereza.
Eran las 10 am cuando llegué a la estación Taxqueña. Los gritos de los vendedores, el olor a comida rancia, la algarabía, la prisa, ¡eso es el Metro! Yo, nerviosa, ensimismada caminé con impaciencia. Me dirigí al último carro –a veces voy al primero-, quizá por malicia viajo en ese, jamás en los de en medio. En General Anaya los vagoneros comenzaron a subir. Alguna vez escuché que el gobierno tenía un programa social para que los vendedores del Metro se capacitaran, aprendieran a organizarse y entonces les darían un puesto en alguna de las estaciones, cinco personas por local. Creo que fue un fracaso, porque los lugares se dieron a quien pudo pagarlos, los desafortunados vagoneros quedaron igual, otros los organizan, porque eso sí están muy bien organizados, no cualquiera se sube a vender. Supongo que deben aportar una cuota a no sé quién.
En la estación Nativitas subieron unos jóvenes a tocar la famosa batucada, dieron un concierto. Sí les obsequié una moneda. No les doy a todos los que suben porque no me alcanzaría el dinero, escojo a quienes hacen algo que me gusta o compró algún libro que esté a buen precio u otra cosa necesaria en ese momento. Hay de todo: niños descalzos, mujeres embarazadas o con bebés en brazos, enfermos de sida, muchachos con cicatrices en el cuerpo que se avientan a vidrios, invidentes que ofrecen discos piratas a $10, payasos, etc. Es una galería a donde se exponen las desdichas de la urbe masificada, sin embargo ya no nos conmueve nada, permanecemos indiferentes. San Antonio Abad es la estación anterior al túnel, al subterráneo.
En el subterráneo tuve la sensación de un mundo paralelo, me desuní del ritmo día-noche y creí confundirlos. La realidad se tornó espectral. Entonces comencé a reflexionar sobre mi existencia y mi olfato se aguzó. Me gusta entrar a las entrañas de la tierra, a sus secretos, a la magia especial, por eso me agrada el Metro, es como penetrar a lo más recóndito de mí, a mis más profundos pensamientos. En unos cuantos minutos repasé la historia de mi vida. Recordé cuando fui adolescente, para ir a la escuela debía viajar en Metro y cuando me sobraba tiempo paseaba de una estación a otra, de una línea a otra nada más por el placer que me provoca esa máquina que nos convierte en autómatas.
De repente un joven disfrazado de payasito atrajo mi atención, casi de manera directa me reclamó el por qué no ponía atención a sus chistes, me hizo reír, pero no desapareció el temor que me acorralaba, la inseguridad, el desasosiego. Le di la última moneda que llevaba dispuesta para darla en el Metro, en seguida continúe con las cavilaciones.
En esos días el Metro se llenó de diversidad, las vitrinas se vieron con propuestas lésbico-gay; el sistema de radio interno reprodujo poesía gay, además invitaban a la marcha 27 del orgullo LGBT. ¡Viva la Diversidad Sexual!
Bajé en Hidalgo con el corazón fragmentado. Emprendí el camino hacia la línea Indios Verdes-Universidad, mientras juntaba los trozos.
Transbordé en la Raza. ¡El camino se me hizo eterno! ¡Qué horrible! Es muy largo, a lo mejor en otro momento me hubiera gustado observar con detenimiento las cosas que están ahí, son hermosas, no obstante la zozobra, la indecisión, los deseos de regresar el camino me impidieron verlos bien. También pensé en Andrés Quintana, aquel que abordó el Metro y no se le volvió a ver, quizá su alma, junto a la de otros que tampoco han salido, vagabundee por todos los rincones y esté al asecho de nuevas víctimas.
Sonó el celular.
-¿Qué pasó, dónde estás?
-En la Raza, ya voy para allá.
-Bueno, mejor te espero afuera del metro, en la base de taxis. Apúrate.
-Sí, ya voy.
Me senté enfrente de una pareja de la cual costaba trabajo distinguir quién era el hombre y quién la mujer. El chico, vestido con ajustados pantalones y una playera que parecía ombliguera, depilaba las cejas a la muchacha. Parecían dos buenas amigas, sin embargo, de vez en vez se besaban y abrazaban.
Llegué a mi destino a 11.10 am, algo había cambiado en mi interior. Supe que la mujer que abordó el metro en la terminal Taxqueña a las 10 am no era ni de broma semejante a la que descendió del tren a las 11.10 am en el metro Politécnico. Nunca volvería a ser la misma. Solo me hacía responsable de mis decisiones, tomaba las riendas de mi vida. ¿De qué podía sentirme culpable?
 Observatorio Bahia Noticias Puerto Vallarta
Observatorio Bahia Noticias Puerto Vallarta